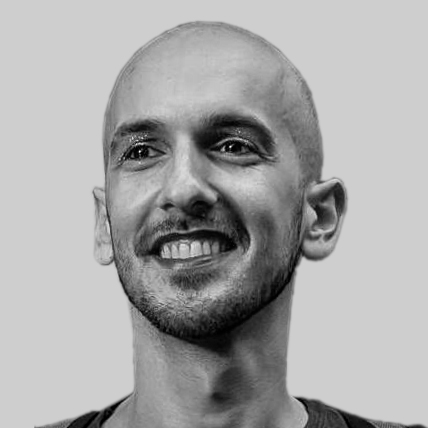El recrudecimiento del discurso político de parte del espectro ideológico en los últimos años tiene un elemento recurrente en la mayoría de sus campañas electorales e intervenciones parlamentarias: la exaltación de la nación unitaria como exclusiva y sobre todo en peligro. Minorías se convierten en chivos expiatorios o enemigos declarados de los supuestos defensores de la nación. Esta herramienta discursiva no solo disimula una fatal contradicción entre el anti-globalismo que pretenden hacernos llegar y las dinámicas globales a las que sirven; sino también esconde una realidad empírica en torno al territorio cada vez más elocuente y difícil de eludir. Mirar hacia otros lugares y conceptos nos ayuda a comprender la complejidad territorial en la que se desarrollan nuestras sociedades.
En la cosmología guaraní, territorio (yvyrupa) es un concepto amplio que hace referencia al soporte terrestre para el desarrollo de la vida. Un concepto que no pone al ser humano en el centro, sino que lo incorpora a un mundo existente, el cual habita (u ocupa). El pueblo guaraní se esparce por diversos países de Sudamérica, lo que se podría interpretar como una nación sin Estado propio, o como un pueblo transnacional. Por otra parte, si tomamos los y las guaraníes de Brasil como ejemplo, aparte de compartir idioma y costumbres con muchos de sus homónimos de otros países, comparten territorio político-administrativo, y, por tanto, una constitución y leyes, con otros muchos pueblos indígenas y la parte de la población brasileña descendiente de migrantes de otras partes del mundo.
La plurinacionalidad y la transnacionalidad
La plurinacionalidad no está reconocida por la constitución brasileña, pero obtuvo una reciente proyección global por los casos de Ecuador, Bolivia y Chile. Los países andinos se sitúan actualmente a la vanguardia de la defensa de los derechos de los pueblos originarios que cohabitan sus territorios. A través de procesos constituyentes, Ecuador se ha hecho constitucionalmente plurinacional en 2008, Bolivia en 2009 y Chile está en vías de seguir el mismo camino, tras haber aprobado una propuesta en la Convención Constitucional el último mes de enero. Un paso más en esta dirección, celebrado por los pueblos Mapuche, Aymara, Rapa Nui, entre otros. Estos son procesos complejos que se han ido construyendo a partir de movimientos sociales que buscaban representación política y una reformulación del concepto de Estado-nación unitario y excluyente de una gran parte de su propia población.
La constitución española de 1978 reconoce la existencia de nacionalidades en su territorio, pero el debate sobre el estado plurinacional va más allá. Conlleva dotar a las distintas naciones de derechos políticos colectivos, como puede ser el de la autodeterminación. A pesar de ser un elemento discursivo que despierta preocupación en el seno de una monarquía parlamentaria, la realidad empírica en cuanto a la descentralización político-administrativa se acentuó en España con la emergencia de un movimiento sociopolítico, recuperado por el hartazgo ciudadano y la confluencia de movimientos sociales: el municipalismo. Único en su magnitud y sincronía, candidaturas ciudadanas llegaron a los gobiernos de muchas ciudades en todo el territorio español. Aunque que este hecho haya obtenido muy poca atención de los medios dentro y fuera de España, el precedente reverberó por todo el planeta.

A partir de ahí, la convergencia entre los movimientos sociales globales y la política institucional local empezó a dar de manera más contundente. Gobiernos locales y la creciente formación de redes entre ellos empiezan a hacer frente a los retos más complejos de nuestros tiempos, aunque muchas veces carezcan de las competencias para ello. Se trata de un movimiento transnacional que apunta hacia un modelo alternativo de gobernabilidad y que no deja de ganar relevancia en la gobernanza regional y global. Desde políticas medio-ambientales a las migratorias, los gobiernos locales vienen señalando la necesidad de una desnacionalización de políticas públicas específicas.
El hecho posnacional
Al margen del debate sobre como la irrupción de tales movimientos es combatida o absorbida por el Estado, tanto la plurinacionalidad cuanto la transnacionalidad son posiblemente expresiones de territorios con vocación posnacional. Estos territorios no tienen como objetivo superar las naciones que conviven y comparten distintas geografías. Tampoco intentan acabar con el Estado, pero sí sirven de antídoto contra nacionalismos exacerbados, alimentados por el falaz concepto de Estado-nación unitario y la exclusividad de la que goza en cuanto a la otorgación de derechos a la ciudadanía. Dotan al Estado de humildad acercándolo a sus pueblos y realidades regionales y locales distintas.
Preservar el Estado no pasa por construir muros, ni por borrar o maltratar a su diversidad. Su preservación pasa por asumir esta realidad, acompañando y facilitando estos procesos. Posiblemente, lo que se percibe actualmente como una crisis de la democracia representativa sea en realidad un desfase de nuestros sistemas políticos centrados en una realidad abstracta en torno al territorio. El territorio posnacional es más fértil para sembrar valores democráticos por su proximidad a la realidad social.
Foto: © Romerito Pontes / São Paulo / WC